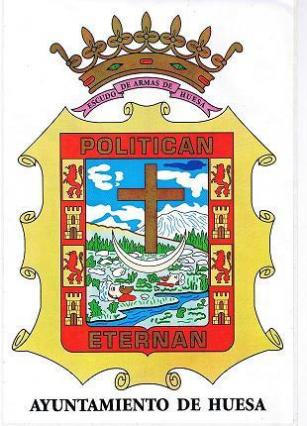
Recuerdos a orillas del Guadiana Menor, y bajo la majestuosidad de los Picos.
Me senté en el rodillo de piedra de una era, Observando a los ancianos. Estaba empezando a oscurecer. Los ancianos volvían del campo con olor a paja. Un sombrero en la cabeza los protegía de un sol que ya no estaba instalado en el cielo. Buenas tardes. Buenas tardes, tenga usted. Y subían a cenar a sus casas. Buenas tardes, buen provecho.
La era quedó en silencio y se respiraba muy bien, una fragancia de pan anticipado. Un aroma íntimo, casi humano. Un olor puro, a pies de recién nacido. Me dio miedo el horizonte, lo desconocido. Las estrellas eran discípulas de una luna grande. Su luz me arropaba entero cuando me tendí en el suelo a intentar dormir con la nana de los mejores grillos que he oído jamás.
Me despertaron unos golpes de maza en las machacaderas más lejanas, a las afueras, por la parte quizá del rio: Golpes duros, encadenados, secos. Y despertaron también a los gallos que empezaron a cantar en los corrales y mire cómo machacaban el esparto las mujeres: golpe a golpe, fibra a fibra, manojo a manojo. Lo dejaban listo para hacer canastas, y con ellas sogas resistentes, vastas alfombras, agueras, bozales para los borricos. Probé el peso de la maza contra el lustre de la piedra y a los pocos golpes tenía ampollas en los dedos.
Los hombres bajaban al campo. Buenos días. Buenos días, tenga usted. Y se iban con la merienda en sus talegas de tela, junto a la orilla del rio, golpean una y otra vez aquellas viejas ropas.
Los niños eramos diablos, delgados y morenos, iluminados por un rayo de luz oblicuo que nos daba en la cara directamente o daba en el espejo del ropero y se nos reflejaba en la cara. Eramos niños felices antes de la escuela, y quizás después, pero sobre todo en la placidez de ese momento. Con el canto de los gallos, que no era para nosotros. Con el ruido de las mazas, que no era para nosotros. Con el olor de la merienda en la talega, que no era para nosotros. Eramos felices volteando nuestros cuerpos entre aquellas sábanas blancas enjabonadas y tendidas al sol. En aquellas camas altas con dos colchones de lana y somier de muelles. En aquella habitación encalada cada seis meses y aquel suelo fregado hasta sacarle un brillo insólito. Eramos felices en presencia de aquel baúl con tapete almidonado, el crucifijo y la mesilla.
Y la mañana seguía el pulso al sol y gastaba los minutos lentamente en las faenas del campo con los hombres, en los dictados de la escuela con los niños, con el espanto de las moscas en el lomo de los borricos, y en la limpieza soberana de las casas con las mujeres arremangadas.
Y el medio día se iba cociendo en los pucheros, al amor de la lumbre, en la hogaza de pan a repartir en rebanadas, entre seis o siete, y en el postre de natillas que se enfriaban en el alfeizar de las ventanas, cubriendo ligeramente una galleta hojaldrada por cabeza.
Y la tarde charlaba en las cuadras con polvillo de esparto haciendo lías, con muchachos jugando a las canicas o al aro, con niñas deshojando margaritas, y con hombres subidos a la trilla dando vueltas detrás de una mula torda.
Me senté en el rodillo de piedra de la era y me puse a observar. Estaba empezando a oscurecer. Olía a gloria. Y me quedé dormido respirando en silencio una fragancia de pan anticipado. Un aroma íntimo, casi humano.
Martinico.
Me senté en el rodillo de piedra de una era, Observando a los ancianos. Estaba empezando a oscurecer. Los ancianos volvían del campo con olor a paja. Un sombrero en la cabeza los protegía de un sol que ya no estaba instalado en el cielo. Buenas tardes. Buenas tardes, tenga usted. Y subían a cenar a sus casas. Buenas tardes, buen provecho.
La era quedó en silencio y se respiraba muy bien, una fragancia de pan anticipado. Un aroma íntimo, casi humano. Un olor puro, a pies de recién nacido. Me dio miedo el horizonte, lo desconocido. Las estrellas eran discípulas de una luna grande. Su luz me arropaba entero cuando me tendí en el suelo a intentar dormir con la nana de los mejores grillos que he oído jamás.
Me despertaron unos golpes de maza en las machacaderas más lejanas, a las afueras, por la parte quizá del rio: Golpes duros, encadenados, secos. Y despertaron también a los gallos que empezaron a cantar en los corrales y mire cómo machacaban el esparto las mujeres: golpe a golpe, fibra a fibra, manojo a manojo. Lo dejaban listo para hacer canastas, y con ellas sogas resistentes, vastas alfombras, agueras, bozales para los borricos. Probé el peso de la maza contra el lustre de la piedra y a los pocos golpes tenía ampollas en los dedos.
Los hombres bajaban al campo. Buenos días. Buenos días, tenga usted. Y se iban con la merienda en sus talegas de tela, junto a la orilla del rio, golpean una y otra vez aquellas viejas ropas.
Los niños eramos diablos, delgados y morenos, iluminados por un rayo de luz oblicuo que nos daba en la cara directamente o daba en el espejo del ropero y se nos reflejaba en la cara. Eramos niños felices antes de la escuela, y quizás después, pero sobre todo en la placidez de ese momento. Con el canto de los gallos, que no era para nosotros. Con el ruido de las mazas, que no era para nosotros. Con el olor de la merienda en la talega, que no era para nosotros. Eramos felices volteando nuestros cuerpos entre aquellas sábanas blancas enjabonadas y tendidas al sol. En aquellas camas altas con dos colchones de lana y somier de muelles. En aquella habitación encalada cada seis meses y aquel suelo fregado hasta sacarle un brillo insólito. Eramos felices en presencia de aquel baúl con tapete almidonado, el crucifijo y la mesilla.
Y la mañana seguía el pulso al sol y gastaba los minutos lentamente en las faenas del campo con los hombres, en los dictados de la escuela con los niños, con el espanto de las moscas en el lomo de los borricos, y en la limpieza soberana de las casas con las mujeres arremangadas.
Y el medio día se iba cociendo en los pucheros, al amor de la lumbre, en la hogaza de pan a repartir en rebanadas, entre seis o siete, y en el postre de natillas que se enfriaban en el alfeizar de las ventanas, cubriendo ligeramente una galleta hojaldrada por cabeza.
Y la tarde charlaba en las cuadras con polvillo de esparto haciendo lías, con muchachos jugando a las canicas o al aro, con niñas deshojando margaritas, y con hombres subidos a la trilla dando vueltas detrás de una mula torda.
Me senté en el rodillo de piedra de la era y me puse a observar. Estaba empezando a oscurecer. Olía a gloria. Y me quedé dormido respirando en silencio una fragancia de pan anticipado. Un aroma íntimo, casi humano.
Martinico.