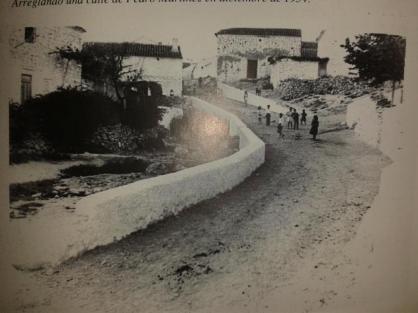
Cuando nació, nadie pensó que algo anduviera mal. Tenía los dedos como ramitas de almendro y la sonrisa de su madre. Pero a los pocos meses, empezaron las dudas. No seguía las luces, no alzaba los brazos hacia los juguetes. A los dos años, los médicos confirmaron lo que ya intuían: Amira era ciega de nacimiento.
Su madre, Leïla, no lloró en la consulta. Lloró esa noche, sola, cuando pensó en el mundo de su hija sin dibujos, sin colores, sin atardeceres.
— ¿Cómo le explico qué es el azul?
Pero Amira, a su manera, ya lo entendía todo.
A los cinco años, mientras otros niños pintaban con témperas, ella mojaba sus dedos en el agua y decía:
—El rojo suena como tambores. Y el verde como cuando las hojas se tocan con el viento.
Nadie le enseñó eso. Solo… lo sabía.
Vivían en Túnez, en una casa con patio interior lleno de plantas. Y cada vez que Amira salía, cerraba los ojos —como si no bastara con la oscuridad de siempre— y decía:
—Así escucho mejor los colores.
Un día, un periodista de radio local visitó su colegio para grabar a los niños recitando poesía. Amira recitó una que había inventado ella:
“Hay un pájaro azul que canta por dentro,
no tiene alas pero sabe volar.
A veces lo escucho cuando todo está quieto,
y se me llena el cuerpo de mar.”
La voz de Amira, su forma de nombrar el mundo invisible, emocionó a todos. El periodista pidió permiso para entrevistarla.
Y cuando la entrevista se emitió, ocurrió lo inesperado.
Llegaron cartas. Muchas. De artistas, músicos, viajeros… Personas que le agradecían por enseñarles a mirar sin ojos. Uno de ellos, un músico alemán, se ofreció a convertir sus descripciones en una obra sinfónica. Otro, un pintor español, dijo que después de escucharla, entendía por fin qué era pintar “con el alma”.
La historia cruzó fronteras.
Una fundación para la inclusión sensorial la invitó a París. Allí, Amira dio una pequeña charla —acompañada de su madre— ante un auditorio lleno. Tenía solo ocho años.
—Yo no sé cómo son las cosas que ustedes ven —dijo—, pero sí sé cómo suenan, cómo huelen, y cómo me hacen sentir. Y eso también es real.
Hoy Amira tiene 16. Sigue sin ver, pero escribe cuentos para otros niños ciegos y ayuda a crear juegos sensoriales donde los colores se sienten con las manos y se escuchan con el cuerpo.
Nunca ha visto el azul, pero ha logrado que otros cierren los ojos… y por fin lo escuchen.
Su madre, Leïla, no lloró en la consulta. Lloró esa noche, sola, cuando pensó en el mundo de su hija sin dibujos, sin colores, sin atardeceres.
— ¿Cómo le explico qué es el azul?
Pero Amira, a su manera, ya lo entendía todo.
A los cinco años, mientras otros niños pintaban con témperas, ella mojaba sus dedos en el agua y decía:
—El rojo suena como tambores. Y el verde como cuando las hojas se tocan con el viento.
Nadie le enseñó eso. Solo… lo sabía.
Vivían en Túnez, en una casa con patio interior lleno de plantas. Y cada vez que Amira salía, cerraba los ojos —como si no bastara con la oscuridad de siempre— y decía:
—Así escucho mejor los colores.
Un día, un periodista de radio local visitó su colegio para grabar a los niños recitando poesía. Amira recitó una que había inventado ella:
“Hay un pájaro azul que canta por dentro,
no tiene alas pero sabe volar.
A veces lo escucho cuando todo está quieto,
y se me llena el cuerpo de mar.”
La voz de Amira, su forma de nombrar el mundo invisible, emocionó a todos. El periodista pidió permiso para entrevistarla.
Y cuando la entrevista se emitió, ocurrió lo inesperado.
Llegaron cartas. Muchas. De artistas, músicos, viajeros… Personas que le agradecían por enseñarles a mirar sin ojos. Uno de ellos, un músico alemán, se ofreció a convertir sus descripciones en una obra sinfónica. Otro, un pintor español, dijo que después de escucharla, entendía por fin qué era pintar “con el alma”.
La historia cruzó fronteras.
Una fundación para la inclusión sensorial la invitó a París. Allí, Amira dio una pequeña charla —acompañada de su madre— ante un auditorio lleno. Tenía solo ocho años.
—Yo no sé cómo son las cosas que ustedes ven —dijo—, pero sí sé cómo suenan, cómo huelen, y cómo me hacen sentir. Y eso también es real.
Hoy Amira tiene 16. Sigue sin ver, pero escribe cuentos para otros niños ciegos y ayuda a crear juegos sensoriales donde los colores se sienten con las manos y se escuchan con el cuerpo.
Nunca ha visto el azul, pero ha logrado que otros cierren los ojos… y por fin lo escuchen.