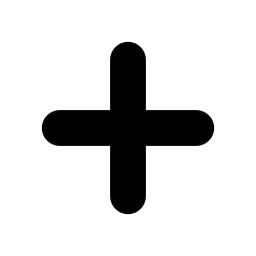Celda en la Cartuja, VALLDEMOSSA
Su vida era un meticuloso equilibrio entre la soledad y la vida en comunidad. Cada monje vivía en su propia celda, una pequeña casa con un jardín privado, donde oraban, meditaban y trabajaban. Solo se reunían para algunos oficios religiosos, comidas comunitarias y un paseo semanal. Este aislamiento no era un castigo, sino una herramienta para la oración ininterrumpida, un camino para despojarse de lo superficial y encontrar la paz interior.
(22 de Mayo de 2025)